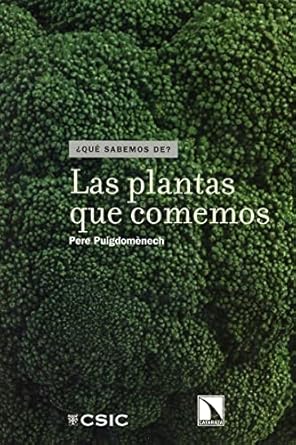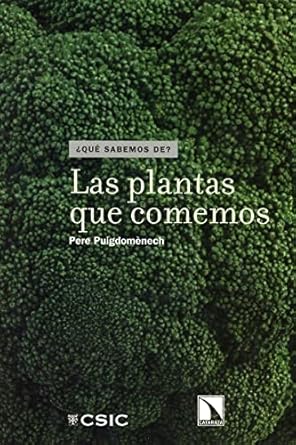¿Para qué usamos las plantas que cultivamos?
Artículo basado en el libro: "¿Que sabemos de....? Las plantas que comemos" de Pere Puigdomènech.
12 min read


El ser humano ha cultivado miles de especies de plantas desde el surgimiento de la civilización. De hecho, comúnmente se considera que la civilización humana como tal, comenzó hace entre 10.000 y 12.000 años, gracias a la Revolución Agrícola del Neolítico que permitió que las sociedades nómadas de cazadores-recolectores se convirtieran en sociedades sedentarias de agricultores. En el transcurso de estos milenios, los diferentes grupos humanos han evolucionado de una forma abrupta (en especial desde la revolución industrial), pero esencialmente, comemos lo mismo que hace 10.000 años. Sin embargo, muchas de las especies de plantas que cultivamos han sufrido numerosas modificaciones a lo largo de estos años, a través del proceso de domesticación. Esto hace muy difícil que el profano sea capaz de identificar las variantes silvestres de aquellas plantas que prácticamente usa a diario. ¿Por qué empezamos a cultivar unas especies y no otras? Como veremos en este artículo, las razones pueden ser muy diversas.
Una de las plantas que alimenta a una gran parte de la humanidad es el trigo, el cual no existe como tal en forma salvaje. En alguna parte de Oriente Medio, en lo que hoy sería Turquía, Siria e Irak, aparecieron varias especies de cereales similares al trigo que se cruzaron entre sí. En algún momento de la revolución neolítica, alguien se debió dar cuenta de que algunas de estas plantas tenían cualidades aprovechables en sus granos, y se comenzaron a plantar. Mediante el cruce de tres de estas especies salvajes, nacería el trigo tal y como lo conocemos hoy en día. Más o menos en la misma época, en China comenzó a cultivarse el arroz, otro cereal muy nutritivo. Del mismo modo, tiempo después, en la región de México Central se originó la domesticación del maíz, que tras un ardua trabajo de investigación, se consiguió dilucidar que su variante salvaje es el teosinte. La dificultad de la investigación se debe a las múltiples diferencias que presentan ambas plantas debido al proceso de domesticación y cultivo selectivo. Aun así, como atestiguan las antiguas tumbas mexicanas, ya hace más de 1.000 años que el maíz se parece más a lo que comemos hoy en día que al teosinte, de lo que se deduce que esta antigua civilización centroamericana ya realizaba labores de domesticación. Estos tres cereales, representan actualmente entre un 50% y un 60% de las calorías ingeridas por toda la humanidad, y gracias a ellos, Oriente Medio, el este de Asia y México, representan los 3 grandes focos de origen de la agricultura y las grandes civilizaciones. Es decir, fueron estos cereales (y su cultivo) los que permitieron el desarrollo de las sociedades, con lo que les debemos mucho. Por lo general, el cultivo de estos cereales precedió al cultivo de una leguminosa para cada región: la soja en Asia, el garbanzo en Oriente Medio y las judías en América central. Los 3 cereales, junto con las 3 leguminosas, pueden llegar a representar el 70% de las calorías que ingerimos entre todos, impresionante.
A la hora de seleccionar una especie para su domesticación, son múltiples los caracteres que resultan atractivos para el agricultor. En primer lugar tendríamos la nutrición, no olvidemos que son alimentos y como tal, cuanto mayor sea el tamaño y mejor su composición nutricional, mejor para nosotros. Además, características como el color y el olor, también serían interesantes ya que facilitan el consumo. Otros factores estarían relacionados con la facilidad de cultivo, como por ejemplo que el grano se mantenga unido a la planta antes de la recolección, convirtiéndola en una labor más sencilla. Lógicamente, esta cualidad no es propicia para la planta, ya que depende de que los granos (las semillas) se liberen para garantizar el nacimiento de nuevas plantas. Para ello, muchos de los cereales, presentan un mecanismo que cuando el grano está maduro, provoca la muerte del tejido que lo une a la planta, asegurando la liberación de la semilla. Los agricultores neolíticos seleccionaron aquellas plantas que mostraban este mecanismo suprimido, facilitando su proceso de recolección como ocurre con el arroz. Otros factores también son de vital importancia para la selección de individuos concretos para el cultivo, ya que como seguro que te habrás dado cuenta, no solo utilizamos las plantas para comer.


La primera función del cultivo de plantas es la alimentación, de eso no hay ninguna duda, pero aun así, no las utilizamos exclusivamente para comer, ni nuestro interés por las plantas se restringe a su capacidad nutritiva. En primer lugar, las plantas representan la principal fuente de energía de los organismos vivos del planeta, ya que mediante la fotosíntesis, son capaces de convertir la energía del sol en energía química (albergada en sus carbohidratos, grasas…), representando la base de la pirámide trófica de cualquier ecosistema. Además, mediante la fotosíntesis, los vegetales absorben carbono dióxido y liberan oxígeno, haciendo que la atmósfera presente la composición que conocemos y tanto necesitamos. En base a estas 2 últimas premisas, parece lógico que sintamos una preocupación por el bienestar de las plantas (aunque no se refleje en nuestros actos), no solo como elementos de nuestra dieta, sino como un conjunto de organismos clave para mantener el equilibrio de nuestro planeta. Pero más allá de los servicios ecosistémicos y climáticos que las plantas puedan proporcionarnos, y más allá de la alimentación, como veremos a continuación, son múltiples los usos que les damos a estos organismos vivos.
Si dejamos de lado los usos de las plantas para la alimentación humana, uno de sus usos más importantes no se aleja en gran medida de esta función; hablo de la alimentación animal. A no ser que seas vegano estricto (algo muy loable), lo más probable es que tu dieta, más allá de vegetales, esté compuesta por carne, huevos, leche… y otros productos derivados de los animales, por no hablar de la lana de oveja o el cuero de la vaca entre otras aplicaciones. Como los animales de nuestras granjas son herbívoros, requieren de plantas para su alimentación. Aunque mediante la ganadería extensiva estos se alimentan de pastos “salvajes”, esta ganadería no es capaz de abastecer nuestra enorme y creciente demanda de carne, por ello existen muchas explotaciones ganaderas que realizan su labor de una manera intensiva, alimentando a sus animales a través de piensos. Por lo general, estos piensos, se obtienen de distintas plantas que no suelen cultivarse de forma intensiva, y suelen ser especies cercanas a los cereales y leguminosas que consumimos. Además, el diseño de los piensos, nos permite adaptarlos a las necesidades de cada especie que en la ganadería intensiva suelen estar recluidos en diferentes sistemas de estabulación. Muchas de las plantas que empleamos para la elaboración de piensos, pueden ser cultivadas exclusivamente con este propósito como la alfalfa, aunque usamos especies que pueden ser empleadas según convenga para la producción de forraje (consumo animal) y la producción de grano (consumo animal y humano). Por ejemplo, en el norte de Europa, los animales suelen comer la planta entera, pero en otros países se planta maíz para emplear el grano (la mazorca) para consumo humano, y el resto de la planta para alimentación animal o uso industrial. Los piensos, se suelen producir a partir de grano y representan la base de la alimentación animal de especies como los pollos o los cerdos. Como ya he mencionado, el consumo de carne se incrementa de forma constante; de hecho, en los últimos 50 años, el consumo de carne se ha triplicado, el de huevos se ha cuadruplicado y el de leche prácticamente se ha doblado. Una de las principales razones es que en países en vías de desarrollo como China o Brasil, el porcentaje de la clase media ha aumentado, haciendo que tengan unos recursos económicos que les permitan consumir la carne que antes no podían. Estos cientos de millones de animales que colman nuestras mesas, necesitan una importante cantidad de pienso. En el caso del pollo (animal que convierte el pienso en carne de forma más eficaz) requiere unos 2 kilos de pienso por cada kilo de carne que produce (y eso que es el más eficaz). Por lo tanto, si el consumo de carne se ha triplicado, el de pienso debe de haber hecho lo propio, haciendo que cultivos como el del maíz (aporta carbohidratos al pienso), la soja (aporta proteína al pienso), la cebada, el sorgo, el guisante… se hayan incrementado vertiginosamente en los últimos años, con el incremento de la superficie de terreno cultivable que conlleva (y sus impactos ambientales).
Un caso característico de nuestra época, son los piensos para la alimentación de peces en acuicultura. La pesca (a gran escala) es la última actividad de nuestra alimentación basada en la caza, y no en la cría, pero con el incremento de la demanda de pescado, la acuicultura se está expandiendo. De hecho, el 30% de los peces que ingieres provienen de la acuicultura, y el porcentaje no para de crecer. Hasta ahora, se criaban principalmente especies carnívoras como el salmón, el rodaballo, la lubina o la dorada, lo que nos lleva a pescar peces que no consumimos para crear harinas con las que alimentar a estas granjas marinas. Como también estas especies están sufriendo la sobrepesca, lo ideal es que complementamos las dietas de nuestros animales de granja acuáticos, mediante piensos procedentes de plantas.


Otro de los grandes usos que las civilizaciones humanas han dado a las plantas se basa en la fabricación de fibras. Al hablar de fibra, puede que te vengan a la mente diferentes conceptos; por un lado, la fibra vegetal que muestran nuestros alimentos cuya ingesta es necesaria para el equilibrio de nuestros intestinos; y por otro lado, las fibras que hemos empleado para vestirnos junto con otros productos animales como la lana o el cuero. Aunque a decir verdad, con la aparición de las fibras sintéticas derivadas del petróleo, estas fibras naturales están cayendo en desuso. La fibra más importante de la historia humana siempre ha sido el algodón, como atestigua la inmensa fortuna adquirida por los esclavistas del sur de EE.UU. Puede que creas que las plantas de algodón se emplean exclusivamente para la fabricación de fibras con las que elaboramos ropa, pero lo cierto es que también se emplean para hacer pasta de papel, o para la alimentación con el aceite obtenido de su grano. Otras fibras de menor envergadura, pero que también han desempeñado un papel importante en la historia humana son el lino (también se usa su aceite para uso industrial), o el cáñamo para la fabricación de sacos y cuerdas, aunque esta planta ha sido despreciada por el uso recreativo de su flor (marihuana). Aun así, los cultivos mencionados siguen siendo empleados por multitud de países. Dentro de este apartado, podríamos incluir el caucho, cuyo empleo para la producción de goma (para neumáticos) ha acarreado cuantiosos beneficios desde que fue descubierto en la selva amazónica. Sin embargo, el desarrollo de caucho sintético redujo considerablemente los cultivos del mismo, salvo en países como Brasil, donde continúa siendo un cultivo de gran productividad. También se observa el uso de otro tipo de fibras para la elaboración de papel o en la construcción. Para el papel, se suelen emplear chopos, eucaliptos y pinos, aunque también pueden ser empleados para la producción maderera de la construcción. Junto a ellos, habría que sumar al nogal y al cerezo, además de una serie de árboles que producen madera de gran calidad, y que suelen provenir de los bosques tropicales.
Uno de los usos más discutidos que muestran las plantas en la actualidad, se observa en la producción de combustibles. Desde hace cientos de años, el ser humano ha empleado las plantas como combustible, en forma de leña o carbón vegetal, incluso a día de hoy se emplea la biomasa procedente de los desechos forestales para la producción de electricidad. No obstante, desde el siglo XX, estos combustibles de origen vegetal, han sido sustituidos por el petróleo y sus derivados. Ante una perspectiva desoladora por el agotamiento de estos combustibles fósiles (con el correspondiente incremento de precio que acarrea), ha surgido la posibilidad de producir combustibles líquidos a partir de las plantas (biocombustibles). Brasil muestra la iniciativa en cuanto a este proyecto, ya que se trata de un país muy poblado con escasas reservas de petróleo, por ello ha desarrollado una extensa industria dirigida a la producción de etanol (bioetanol) a partir de la fermentación de la caña de azúcar. Estados Unidos, del mismo modo, también muestra una considerable producción de etanol a partir de la fermentación de los azúcares presentes en el maíz. Aquí es donde aparece el debate, ya que como la fuente de estos combustibles son plantas empleadas en la alimentación, su uso intensivo puede acarrear una carestía de los alimentos. ¿Qué es más importante el combustible o la comida? Aunque la respuesta parezca obvia, grandes sectores de la industria no lo tienen tan claro. El mismo problema, se puede observar en la producción de biodiesel a partir de grasas vegetales. Esta discusión, ha llevado a que se proponga la glucosa proveniente de la celulosa (normalmente un subproducto sin uso) como fuente para producir estos biocombustibles. Sin embargo, su eficiencia es muy limitada aunque la investigación se encuentra muy activa en este ámbito, ya veremos lo que depara el futuro de estos biocombustibles.


Para concluir con el artículo, hablaré sobre los usos medicinales, cosméticos y ornamentales que damos a las plantas. Estas aplicaciones, emplean una gran diversidad de cultivos vegetales, como por ejemplo las plantas que producen compuestos aromáticos (aromáticos por su composición orgánica basada en el benceno, no por su olor) con efecto sobre la salud que han sido utilizadas desde hace siglos. Por lo general, las funciones que muestran estos compuestos en las plantas son muy diversas: atracción de insectos polinizadores, defensa frente a atacantes o comunicación, si las plantas también se comunican entre ellas. Aunque los cultivos de este tipo de vegetales no sean muy elevados en extensión, pueden mostrar una gran importancia económica, como el caso de la rosa y el clavel, que aunque su cultivo se desarrolló en Europa, hoy en día presentan una gran relevancia en países como Colombia o Kenia. Estos dos ejemplos son utilizados con las planas cortadas, pero también existen otras que se emplean en macetas (geranios) o en jardines (hortensias). Como ya se ha mencionado, también existen multitud de plantas que son empleadas por la medicina, como el caso de las plantas tradicionales de uso creciente en forma de infusiones que usamos como antisépticos, calmantes o excitantes. También existen otras plantas que se siguen empleando ya que la síntesis química de sus compuestos aromáticos es compleja. Por ejemplo el taxol (del tejo) utilizada en tratamientos oncológicos, o la morfina (de la adormidera) que empleamos como anestésico. Por otro lado, también existen una serie de compuestos aromáticos de origen vegetal que muestran efectos menos deseables (depende para quien) sobre nuestro organismo, y suelen mostrar efectos adictivos. El ejemplo más típico sería el tabaco, que ya se empleaba en América mucho antes de la llegada de Colón, de gran uso en Europa hasta el descubrimiento de sus efectos perniciosos sobre la salud (cáncer de pulmón). Aunque el tabaco sea socialmente aceptado (de momento), otras drogas de origen vegetal no lo son tanto como es el caso de la marihuana, proveniente de una planta de la familia del cáñamo, la cocaína obtenida de las hojas de la coca, o la heroína (derivada de la morfina) proveniente de látex segregado por la planta del opio o adormidera. Como hemos visto, las sociedades humanas literalmente no podrían existir sin las plantas, por lo que estaremos eternamente en deuda con este reino y la multitud y diversidad de organismos que lo componen.
Artículo basado en: