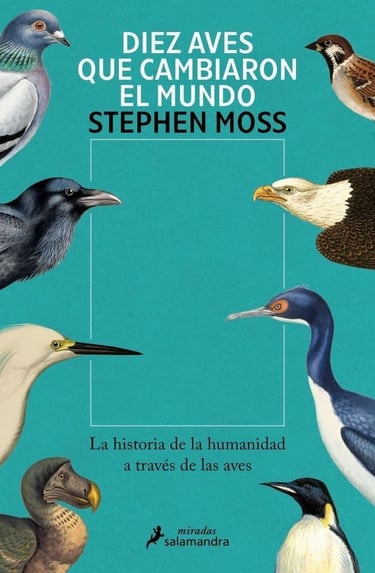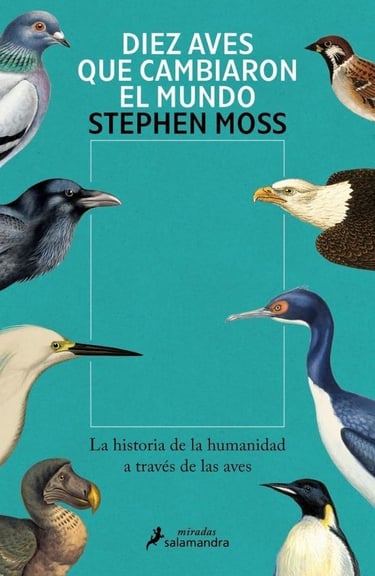De María Antonieta al corte de pelo bob: Un repaso a la historia de la protección de las aves
Artículo basado en el libro: "Diez aves que cambiaron el mundo: La historia de la humanidad a través de las aves" de Stephen Moss.
10 min read


Por triste que pueda sonar, muchos científicos coinciden en que en estos momentos estamos viviendo la sexta extinción masiva de la historia de la Tierra. Como su propio nombre indica, una extinción masiva ocurre cuando un gran número de especies desaparecen en un tiempo geológicamente corto. A lo largo de la historia de la Tierra se han sucedido 5 grandes extinciones, de las cuales seguro que conoces al menos una, la que acabó con los dinosaurios (y otras muchas especies) hace unos 66 millones de años. Estas extinciones siempre han estado relacionadas con cambios drásticos del clima, vulcanismos, impactos de asteroides o alteraciones de los océanos, pero la que estamos viviendo es diferente, la culpa es exclusivamente nuestra. La destrucción de los hábitats, el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos, la agricultura intensiva y la expansión urbana, no son más que algunas de las causas que generan una tasa de extinción entre 100 y 1.000 veces mayor que el promedio natural. Se estima que más de 1.000 especies se han extinguido en las últimas décadas, y entre 1 y 3 millones podrían desaparecer este siglo, y eso que muchísimas especies no están siendo registradas científicamente. Sin embargo, en este artículo veremos cómo todavía existen rayos de esperanza imperceptiblemente escritos en los libros de nuestra historia. Veremos cómo el determinismo de un grupo de mujeres, junto con un cambio de look de una bailarina muy respetada, consiguieron reducir el brutal impacto que la moda victoriana estaba generando sobre la abundancia de aves de nuestro planeta. Para ello, empezaremos con un personaje histórico que seguro que conoces, María Antonieta.
El 16 de octubre de 1793, antes de que despuntara el alba, una multitud se congregó en la Plaza de la Revolución de París para presenciar la ejecución de una reina. Y no una reina cualquiera, sino la mismísima María Antonieta Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, comúnmente conocida como María Antonieta de Austria, la antaño esposa y ahora viuda del último rey de Francia, Luís XVI. Hace más de 9 meses que su marido había concluído su periplo vital bajo la guillotina, pero ahora le tocaba a ella. María Antonieta fue conducida al cadalso con un tosco corte de pelo y la cabeza cubierta por un sencillo gorro, pero esa vestimenta distaba mucho de las que solía llevar en la corte. En muchos de sus más de 30 retratos realizados por la artista de la corte, María Antonieta aparecía con el pelo recogido en un tocado alto y un sombrero decorado con plumas de una gran variedad de aves, entre los que destaca uno con plumas de avestruz. Antes de la Revolución Francesa y de la caída en desgracia de la reina, su afición de lucir plumas en sus sombreros se había extendido entre las mujeres de la clase alta, tanto de Francia como fuera de ella. Aunque esas plumas solían provenir de aves vistosas como las avestruces, las cigüeñas, los faisanes o los pavos reales, el comercio mundial de este producto se inició gracias a las plumas de unas aves mucho más abundantes, las garzas y las garcetas.


Retrato de María Antonieta luciendo un sombrero con plumas de avestruz (Fuente: Wikipedia)
Como por desgracia ocurre muy a menudo en el mundo de la costura (y fuera de él), lo que empezó como un capricho de ricos, pronto se extendió por las clases medias. Las mujeres de la burguesía europea y norteamericana empezaron a acudir en masa a los almacenes de ropa de las capitales de la moda como París, Londres o Nueva York, para comprar los últimos diseños de sombreros con plumas. En su punto álgido, sólo en París había más de 425 plumassiers (plumajeros o vendedores de plumas), mientras que en Nueva York la industria de la sombrerería empleaba a más de 83.000 personas, la mayoría de ellas trabajando en talleres clandestinos por salarios ínfimos, mientras que los grandes vendedor se quedaban con todo el pastel. En Londres, en 1825, en tan solo 3 meses, se vendieron 750.000 pieles de garceta común y nívea en las casas de subastas. Más tarde, durante la primera década del siglo XX, 6 millones de kilogramos de plumas fueron introducidos en Reino Unido. La demanda era tal, que ya no solo se buscaban especies coloridas y exóticas, por lo que se empezaron a practicar matanzas al por mayor de aves autóctonas. Un estudio sobre el comercio de plumas enumeraba las diferentes formas con las que se daba caza a estas aves: “trampas [...] con lazos, a tiros, a palos o envenenadas a manos de miles de campesinos pobres subempleados que proporcionaban la materia prima a los sombrereros”. Trenes especialmente fletados para transportar cazadores de plumas desde Londres hasta las colonias de aves marinas, recorrían largas distancias a diario hasta las costas inglesas. Ni siquiera se les pasaba por la cabeza la noción de crueldad, un observador horrorizado de estas cazas escribió: “cortaban las alas de la víctima y luego la arrojaban al mar, donde forcejeaban con los pies y la cabeza hasta que la muerte acudía lentamente en su ayuda”.
Especies como las del somormujo lavanco fueron arrasadas hasta que, en Reino Unido, en 1860, sólo quedaban entre 32 y 72 parejas reproductoras. Por suerte, gracias a diversas leyes de protección de las aves, las poblaciones de somormujo se recuperaron y, hoy en día, su presencia es habitual en los ríos, lagos y humedales de Inglaterra. No tuvo la misma suerte el avestruz arábigo (subespecie única de Oriente Medio) ya que la demanda de sus plumas creció tanto que acabó por extinguir la especie. Aunque María Antonieta había sido ejecutada, la matanza de aves continuó. Solo en 1807, Francia importó más de media tonelada de plumas de avestruz y, de hecho, la demanda de plumas de este ave no voladora creció tanto que empezaron a crearse granjas para la cría de avestruces en Sudáfrica, posiblemente una de las razones de que hoy en día todavía podemos apreciar a este majestuoso animal. De no ser por estas granjas, la industria de la moda habría acabado con todas las avestruces de la Tierra, todo por la opulencia. Pero un dato aún más sorprendente es la estimación de que entre 1870 y 1920, Reino Unido importó más de 18.000 toneladas de plumas y pieles de ave, lo que equivaldría a unos 10.000 millones de ejemplares. ¿Esto es mucho o esto es poco? Bien para que entiendas la magnitud del genocidio aviar, en la actualidad se estima que hay 50.000 millones de aves en el planeta. Es decir, en un periodo de 50 años, una sola nación consumió el 20% de las aves actuales, y ni siquiera para alimentarse, solo para vestirse de una forma ridícula. Por suerte para estos animales, las activistas y las leyes de protección de las aves estaban en camino para un muy necesario rescate.


Somormujo lavanco (Fuente: Wikipedia)
Aunque las mujeres fueron las culpables de satisfacer la creciente oferta de plumas para saciar su vanidad, la mayoría de cazadores, comerciantes y sombreros que empleaba esta industria eran hombres. Por eso no resulta sorprendente que las primeras en alzar la voz en contra de esta macabra moda fueran las mujeres. Ellas crearon las 2 organizaciones que lucharon en contra de la aniquilación de las aves, y que todavía hoy siguen constituyendo el núcleo del movimiento a nivel global: la Sociedad Audubon, en EE. UU., y la Sociedad para la Protección de las Aves, en Reino Unido. En Gran Bretaña se había iniciado la lucha por proteger y conservar las aves en una fecha tan temprana como 1869, mediante la Ley de Preservación de las Aves Marinas, la primera ley de esta índole del mundo. Esta mandato se promulgó debido a las quejas de los agricultores y los pescadores locales, quienes ya habían empezado a notar la drástica disminución de las poblaciones de aves marinas. Estás especies ayudaban a los pescadores a localizar los bancos de peces, y con su griteríos, avisaban de la cercanía de los acantilados, la ley no fue por altruismo precisamente. Aunque ésta y otras futuras leyes similares detuvieron la matanza en Reino Unido, no había ninguna legislación sobre las plumas y pieles importadas desde el extranjero. Para poner fin a esa situación hacía falta algo más. De modo que, en lo que los activistas contemporáneos identifican como un uso muy temprano de la denominada “teoría del empujoncito”, empezó a ejercerse presión social sobre aquellas mujeres cuyo deseo de lucir plumas estaba desencadenando una masacre a nivel global.
En la alta sociedad victoriana, los inicios de estos movimientos estuvieron ligados a 3 grandes tradiciones británicas: beber té, asistir a la iglesia y escribir cartas. En 1889, dos sendos grupos de mujeres empezaron a reunirse en elegantes salones para debatir sobre el comercio de plumas. Por un lado, Gente de Piel, Aleta y Plumas, y por otro lado, el grupo que optó por un nombre más profesional, la Sociedad para la Protección de las Aves (SPB, por sus siglas en inglés). Los dos grupos utilizaron técnicas similares, acudían a la iglesia local un domingo, y se fijaban en cuáles de las presentes empleaban plumas en sus sombreros. Luego les escribían una carta con prosa cortés pero firme, en la que explicaban la crueldad de hacer eso y recordaban cuántas aves habían sufrido y perdido la vida para satisfacer esa vanidad. Ya fuera por vergüenza, porque las cartas las hacían ser conscientes de su crueldad, o por ambas cosas, lo cierto es que funcionó. Una vez convertida a la causa, los nuevos miembros del movimiento empezaron a reclutar a más mujeres desencadenando un efecto bola de nieve. En 1891, ambos grupos se fusionaron en uno solo, bajo el nombre de Sociedad para la Protección de Aves, un nombre con más categoría que el extravagante Gente de Piel, Aletas y Plumas. 15 años después de la fundación (1904) la Sociedad recibió el reconocimiento oficial del rey Eduardo VII y de su madre la reina Victoria, convirtiéndose en la “Real” Sociedad para la Protección de las Aves.


Logo de la Real Sociedad para la Protección de las Aves (Fuente: Mousefreemarion)
Al otro lado del Atlántico, varios grupos de mujeres se organizaron para realizar las mismas acciones en los salones de la alta sociedad estadounidense. Dos de estas mujeres de la alta sociedad organizaron una serie de exclusivas veladas sobre las terribles condiciones que demandaba la industria de la moda para con las aves.. Más de 900 mujeres se adhirieron a la causa, y no solo para dejar de llevar plumas en sus sombreros, sino para persuadir a sus amigas de que hicieran lo mismo. Así se fundó la Sociedad Audubon de Manchester, que poco a poco vio como sus campañas ganaban adeptos entre la prensa popular. En 1897, el Chicago Daily Tribune hizo un llamamiento a las mujeres para que se comprometieran a “no llevar aves ni plumaje de aves de ningún tipo en sus sombreros, excepto plumas de avestruz” Esta última aclaración se debía a que ya habían pasado varias décadas desde la creación de la primera granja de avestruces. Aun así, hasta que no se aprobaran leyes federales en contra de la matanza masiva de aves, no solo en EE. UU., sino en todo el mundo, lo más probables es que este negocio cruel pero lucrativo se prolongara. En 1900 se promulgó la “Ley Lacey”, que prohibía el transporte de pieles y plumas de aves a través de las fronteras estatales. De esta forma se cerró la laguna legal que permitía a los cazadores recolectar sus trofeos en un estado para venderlos en otro. Posteriormente se aprobaron otras leyes como la que prohibía disparar a aves migratorias (1913), a la que siguió la Ley del Tratado de Aves Migratorias (1918), que protegía a todas las especies migratorias autóctonas de Norteamérica y que declaraba “ilegal perseguir, cazar, arrebatar, capturar, matar, poseer, vender, comprar, canjear, importar, exportar o transportar cualquier ave migratoria”. De hecho, esta ley sigue vigente a día de hoy, pese a los intentos del presidente Donald Trump de abolirla. Sin embargo, lo que asestó el golpe final al comercio de plumas fue una dulce ironía, un cambio en la industria de la moda.
En 1915, la bailarina de salón estadounidense Irene Castle, quien tuvo una gran influencia en la creación del baile moderno, ingresó en el hospital para que le extirparan el apéndice. Antes de la operación, decidió cortarse su larga melena para poder lavarse el pelo con mayor facilidad. Después, cuando empezó a reaparecer en sus compromisos sociales tocada con un turbante, sus amigos la convencieron para que se lo quitara y exhibiera su nuevo peinado. Sus admiradores enloquecieron con su nuevo look, y así nació el llamado “bob”, el corte de pelo estilo paje. Para la década de 1920, todas las actrices y bailarinas que marcaban tendencia (las influencers de la época) llevaban este corte de pelo, que sencillamente no pega con los grandes sombreros adornados con plumas. De esta forma, este comercio de plumas al que se le ha llegado a denominar como “la Era de la Exterminación”, quedó finalmente relegado al olvido.
Artículo basado en: