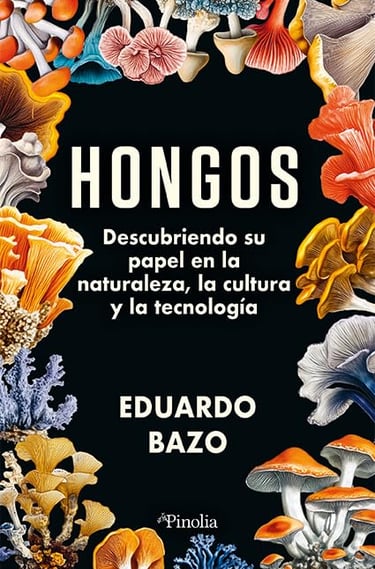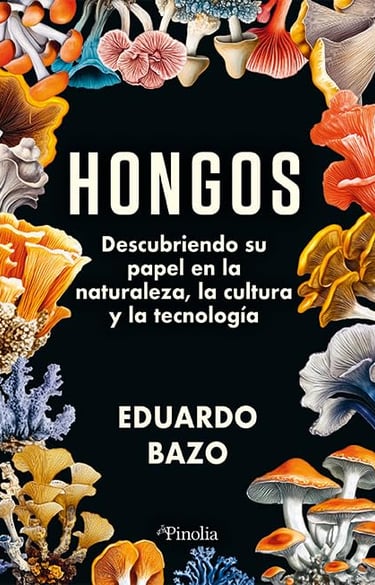Cuando los hongos inspiran terror: La ciencia tras "The Last of Us"
Artículo basado en el libro: "Hongos: Descubriendo su papel en la naturaleza, la cultura y la tecnología" de Eduardo Bazo.
8 min read


Muchas de las personas que disfrutan del cine, la literatura o el teatro, es decir, muchos de los que disfrutamos de una buena historia, siempre hemos sentido cierta atracción por los futuros distópicos (o utópicos según a quien se pregunte). Divagar en nuestra imaginación sobre los infinitos futuros posibles de la sociedad es un pensamiento muy atractivo por diversas causas. Por ejemplo, se trata de un acto que nos permite proyectar nuestros temores colectivos en futuros ficticios concediéndonos la posibilidad de “probar” escenarios peligrosos sin vivirlos realmente. Del mismo modo, estas historias de ficción también cumplen la función de la alegoría al advertirnos de las posibles consecuencias que tendrían en la sociedad si ésta siguiera un camino u otro. Libros como 1984, Fahrenheit 451 o Un mundo feliz abarrotan las librerías y las estanterías de nuestros hogares, y series como Black Mirror se posicionan en los Tops de las series más vistas. Aunque el cinematógrafo de los hermanos Lumière revolucionó la forma de contar historias en 1895, ningún formato lo ha hecho de manera más transformadora en las últimas décadas que el de los videojuegos. Y es precisamente un videojuego distópico, más tarde convertido en serie, el protagonista de este artículo. Estoy hablando del fenómeno televisivo y de los videojuegos: The Last of Us.
The Last of Us se basa en una distopía postapocalíptica en la que la Tierra ha sido arrasada por una pandemia mundial causada por un hongo que, debido al calentamiento global, muta y comienza a contagiar a personas a las que convierte en zombis asesino con un insaciable apetito por la carne humana. Esta es, a grandes rasgos, la premisa de la que parte la popular serie de HBO y su videojuego homónimo en el que se basa. Todos hemos vivido recientemente los estragos causados por una pandemia mundial, pero por suerte o por desgracia, esta fue de origen vírico y no fúngico. ¿Podría un hongo ocasionar una pandemia como la narrada en la serie? ¿Podría un hongo controlar la mente humana? ¿Representan los hongos una amenaza real para la salud humana? En este artículo, trataré de responder a estas preguntas y algunas otras.


Para empezar, debemos tener en cuenta que de las 125.000 especies de hongos descritas hasta ahora, sólo unas pocas decenas se consideran patógenas humanas. De hecho, si atendemos a la historia, las bacterias y los virus han sido los principales causantes de muertes humanas. Por ejemplo, la epidemia de peste negra que azotó Europa en el siglo XIV, tuvo como causante una bacteria, Yersinia pestis; o la temible y mal denominada “gripe española”, que en 1918 acabó con la vida de más de 30 millones de personas gracias a la rápida propagación del virus de la gripe H1N1. Sin embargo, no existen evidencias de ninguna pandemia causada por hongos, más allá de algunos casos muy concretos que mencionaré más adelante. Un epidemia se origina cuando su agente infeccioso es fácilmente transmisible entre humanos, lo cual supone un contratiempo en el caso de los hongos, ya que la mayoría de las especies fúngicas, salvo escasas excepciones, son incapaces de crecer a temperaturas superiores a los 32 ºC, un valor lejano a la temperatura corporal de cualquier mamífero que oscila entre los 37 y 38 ºC (36,1 - 37,2 ºC en humanos). Es verdad que podemos encontrar especies de hongos que atacan a mamíferos como el caso de Pseudogumnoascus destructans que provoca el “síndrome de nariz blanca” en murciélagos, pero también es cierto que cuando estos quirópteros entran en hibernación, se reduce mucho su tasa metabólica, y con ello su temperatura corporal. Es en ese momento en el que el hongo patógeno ataca al murciélago, y si el sitio donde pasan el invierno estos mamíferos voladores supera los 20 ºC, las esporas del hongo P. destructans no germinaran. También tenemos el caso de Aspergillus fumigatus, que causa aspergilosis en los cetáceos, pero solo en el caso en el que estos mamíferos marinos hayan sufrido con anterioridad una infección inmunosupresora por parte de un virus. Es decir, aunque haya hongos que atacan a los mamíferos, estos ataques suelen darse cuando sus víctimas se encuentran en un estado de letargo (hibernación) o con un sistema inmunitario comprometido (infección vírica inmunosupresora).
A pesar de que parezca poco viable una pandemia causada por hongos, ¿qué hay de cierto sobre el control de la mente? ¿Hay algún hongo que pueda hacer algo similar? Por inquietante que resulte la respuesta es que sí. Es más, es muy probable que conozcas al hongo en cuestión ya que en la serie hacen referencia su nombre científico: Cordyceps. Sin embargo, no se trata de una especie, sino de un género fúngico que engloba a unas 400 especies cuya mayoría parásita a insectos y otros artrópodos. Uno de los más representativos de este género es Ophiocordyceps unilateralis que parasita a las hormigas del género Camponotus o Colobopsis. Tras la infección, el hongo acaba colonizando el cerebro del insecto y modificando su comportamiento a través de varios metabolitos secundarios. El ciclo patogénico de nuestro hongo vendría a ser algo así: primero, las esporas del hongo deben entrar en contacto con la hormiga y adherirse a través de un pegamento mucilaginoso; luego, las esporas empezaran a segregar una enzima denominada quitinasa, que degrada la quitina del exoesqueleto de la hormiga. La infección suele ser más exitosa en aquellas zonas donde el exoesqueleto es más fino y, por lo tanto, las enzimas tienen menos quitina que degradar. Estos lugares se encuentran en las articulaciones que unen los segmentos de los insectos (cabeza, tórax y abdomen) o en la unión entre el tórax y las patas. Una vez que la quitina ha sido degradada, se forma la estructura de penetración conocida como apresorio, que ejerce una presión mecánica y química para entrar. Una vez dentro, las hifas del hongo empezaran a crecer por el interior de la hormiga. Además, al cabo de unos días, cuando las hifas hayan colonizado gran parte del insecto, el hongo comenzará a producir los metabolitos secundarios mencionados. Bajo la acción de estos compuestos químicos, la hormiga abandona su colonia, trepa por una planta (algo que normalmente no haría) y se aferra fuertemente a una hoja o rama mordiéndola fuertemente en lo que se conoce como “mordedura de la muerte”. Luego, la hormiga muere y de su cadáver brota un tallo fúngico donde se produce una estructura con esporas que finalmente serán liberadas. De esta forma, gracias a la altura alcanzada por la hormiga zombificada, las esporas podrán diseminarse por un área más amplia, asegurando la expansión territorial del hongo. Finalmente, una de estas esporas conseguirá adherirse a otra hormiga, comenzando el ciclo de nuevo.


Tallo fúngico brotando de una hormiga parasitada por Cordyceps (Fuente: Xataka Ciencias)
Como ya se ha mencionado, es muy poco probable que ni Ophiocordyceps unilateralis ni cualquier otro hongo sea capaz de infectar al ser humano debido al rango de temperaturas en el que se desarrolla. Sin embargo, sí que existen hongos capaces de alterar nuestro comportamiento, aunque de una manera muy diferente a lo que ocurre en la serie. ¿Se te ocurre cuáles? Estoy hablando de los hongos psilocibios que son capaces de producir una serie de metabolitos secundarios (psilocina o psilocibina) con actividad psicoactiva. Es más probable que tú los conozcas por su denominación informal: los hongos alucinógenos. De modo que podemos afirmar con total seguridad que los hongos no van a convertir a nadie en zombi, aunque es posible que le proporcionen un “viaje” especial a más de uno.
Bien, ya ha quedado claro que el futuro distópico estilo The Last of Us basado en una pandemia fúngica es muy poco probable, por no decir imposible, pero ¿los hongos pueden representar un peligro para la salud humana? Ahí la cosa cambia ya que las respuesta es afirmativa. Los patógenos fúngicos constituyen una amenaza real para la salud pública, y las cada vez más frecuentes infecciones micóticas y su resistencia a los tratamientos, son buenos testigos de ello. De hecho, a la fecha de la escritura del libro en la que se basa el artículo (agosto de 2023), sólo disponemos de 4 clases de medicamentos antimicóticos. Por ello, consciente del problema que acecha, en 2022 la OMS (Organización Mundial de la Salud) redactó la primera lista de patógenos fúngicos prioritarios; un catálogo de los 19 hongos más peligrosos para la salud pública de todo el mundo. Esta lucha contra la infecciones micóticas ha surgido a partir de la lucha contra el abuso de antibióticos y las bacterias superresistentes generadas por ello. Al igual que con las bacterias y los antibióticos, un uso excesivo y descontrolado de los fármacos antimicóticos, favorece que los microorganismos fúngicos desarrollen resistencia a estos fármacos, haciendo que pierdan su eficacia. De entre los 19 taxones que comprenden la lista de la OMS, hay dos que destacan por ser considerados como “Prioridad Crítica” y por que se han vuelto muy resistentes a los antimicóticos: Candida auris y Aspergillus fumigatus. Por un lado, C. auris se ha vuelto resistente debido al uso abusivo de los fármacos para tratar la candidiasis; mientras que la resistencia de A. fumigatus deriva de prácticas agrícolas negligentes, como el uso inadecuado de antifúngicos agrícolas. Además, A. fumigatus es una de las excepciones termotolerantes que no tiene problemas para desarrollarse en el rango de temperaturas en las que se termorregulan los mamíferos. Millones de agricultores están expuestos a las esporas de este hongo por todo el mundo, por lo que sí que representa una amenaza para nuestra especie.
Como ya sabías antes de leer este artículo, no todo lo que aparece en la ciencia ficción es real, pero cuidado, porque la realidad siempre supera a la ficción. De todas maneras, es muy poco probable que la próxima pandemia (consultar artículo) sea tan hollywoodiense como la propuesta por The Last of Us, al igual que es poco probable que esté protagonizada por un hongo. Pero no debemos olvidarnos de ellos, porque los hongos están ahí y debemos estar preparados para combatirlos. Como corolario al artículo, emplearé la misma cita usada por el autor del libro (Eduardo Bazo) que nos trae a la memoria una frase del escritor noruego Knut Hamsun sobre los hongos: “Un hongo no florece ni se mueve, pero hay algo imponente y monstruoso en él, parece un pulmón que vive desnudo, sin cuerpo”.
Artículo basado en: